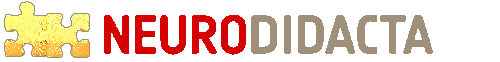Fisiopatología de la migraña
La migraña es un trastorno crónico que se caracteriza clínicamente por episodios recurrentes de cefalea que se presentan con una frecuencia, intensidad y duración muy variable, oscilando entre pacientes que presentan una crisis de migraña cada 6 meses hasta aquellos que sufren 6 o más crisis de migraña mensuales.
Los ataques de cefalea migrañosa suelen ser de alta intensidad e incapacitantes y en muchas ocasiones el dolor es pulsátil (como el latido de un corazón) y a menudo más localizado o predominante en un solo lado de la cabeza; este dolor va acompañado a menudo de náuseas y/o vómitos, fotofobia, fonofobia y en algunos pacientes osmofobia (sensibilidad extrema a la luz, ruidos y algunos olores). Algunos pacientes también padecen síntomas neurológicos focales (aura) como alteraciones visuales, sensitivas o del lenguaje, que característicamente suelen preceder al episodio de cefalea.
Al igual que la cefalea de tipo tensión, los pacientes pueden presentar un patrón crónico (frecuencia media de al menos 15 días de cefalea/mes) o un patrón episódico (menos de 15 días/mes)

3.1 Hipótesis sobre su origen
Comprender por qué se produce la migraña, dónde se inicia la primera señal que desencadenará el episodio y cómo funciona el cerebro durante un ataque son preguntas que hoy en día no se pueden responder en su totalidad, aunque su conocimiento es mucho más profundo y ha sido mejor estudiado que en la cefalea de tipo tensión.
Primero debemos entender que la migraña es una cefalea primaria, es decir, que no se debe a ningún daño ni lesión estructural del cerebro sino a un mal funcionamiento del mismo. Se puede explicar como un cerebro que responde de forma anómala a estímulos normales: por ejemplo, ante un estímulo no dañino (como la luz solar) el cerebro responde de manera anormal generando dolor. La facilidad con la que el cerebro se estimula se llama “umbral de excitabilidad”. Éste umbral es más bajo en las personas con migraña; es decir, con un pequeño estímulo se puede desencadenar con más facilidad una activación del sistema del dolor y generar un ataque de migraña.
Parece que esta hiperexcitabilidad posiblemente sea heredada, que existe una predisposición genética a padecer migraña; motivo por el cual muchos migrañosos nacen en familias que sufren migraña. Vamos a repasar a continuación con más detalle los diferentes factores implicados en el origen de la migraña y a intentar entender qué es lo que ocurre en el cerebro durante un ataque de migraña.
3.2. Factores implicados en el origen de la migraña.
- “¿Cómo influye el ambiente?”
Factores ambientales: Como ya hemos comentado anteriormente, el cerebro del paciente migrañoso es especialmente sensible a estímulos y cambios bruscos tanto internos (cambios en el equilibrio químico cerebral) como externos. Citaremos algunos de los factores que pueden actuar como precipitantes de ataques de migraña, aunque estos se desarrollan con más profundidad en los siguientes módulos.
Factores precipitantes: alteraciones hormonales (típico en las mujeres, presentándose cambios en el patrón de presentación de la migraña cuando se producen cambios hormonales como la ovulación, menstruación, embarazo, lactancia o menopausia); estrés o alteraciones emocionales; alteraciones en los aportes energéticos cerebrales (glucosa, agua, alcohol, café..); alteraciones relacionadas con el entorno (cantidad de luz, ruidos, olores, temperatura) y alteraciones relacionadas con trastornos del sueño y de las comidas. -
“¿Se hereda?”
Factores genéticos: Existe una predisposición genética a padecer migraña que se hereda, aunque no podemos predecir con exactitud la probabilidad de padecer migraña en los hijos de personas afectas (esto sucedería si se tratara de una “herencia mendeliana”, pero no lo es). La persona heredará de sus familiares la predisposición a padecer migraña y serán los factores ambientales (comentados anteriormente) los que inducirán y precipitarán los ataques.
Genes responsables: Se han desarrollado diversas estrategias en busca de un gen responsable de la migraña, pero este proceso sigue en investigación en el momento actual. Los primeros genes en ser estudiados han sido aquellos que codifican canales iónicos. Los canales iónicos son compuertas que se encuentran en la membrana de las neuronas y que permiten el paso de determinadas sustancias (cloro, sodio, potasio….) a través de ellos; esto altera las cargas eléctricas de las neuronas y su funcionamiento. Sin embargo, estos estudios no han tenido resultados concluyentes, excepto en un subtipo de migraña concreto “la migraña hemipléjica familiar” (una subforma muy infrecuente de migraña que asocia debilidad de un hemicuerpo) en la cual se conocen los 3 genes responsables localizados en los cromosomas 19, 1 y 2, (dos de ellos codifican canales iónicos).
El siguiente paso ha sido rastrear todo el genoma en busca de aquellos puntos heredados entre las familias afectas de migraña e identificar los diversos genes cercanos a estos puntos. Parece que existen resultados esperanzadores encontrando cierta relación con algunas regiones de los cromosomas 4, 11 y 14, aunque aún queda mucha investigación por delante.
Enfermedades genéticas y migraña: Finalmente, citar algunas enfermedades genéticas, muy infrecuentes, que entre sus síntomas, manifiestan dolor de cabeza de tipo migrañoso. Éstas dos enfermedades genéticas son MELAS (acrónimo del inglés para Migraña, Encefalopatía, Acidosis Láctica y episodios similares al ictus) y CADASIL (acrónimo del inglés para Arteriopatía Cerebral Autosómica Dominante con Infartos Subcorticales y Leucoencefalopatía) en la cual los afectos pueden padecer episodios de migraña con aura, infartos cerebrales de repetición y demencia.
3.3. Qué ocurre en el cerebro durante un ataque de migraña:
Uno de los hechos que dificultan entender qué es lo que pasa en el cerebro del paciente migrañoso durante un ataque, es que los ataques aparecen de forma episódica y que cuando tienen lugar, los cambios que se producen en el cerebro son microscópicos y no se pueden ver ni valorar con las pruebas asistenciales que tenemos hoy en día. Se necesitan técnicas de investigación que no siempre están al alcance en ese preciso momento.
Una vez los factores precipitantes y ambientales comentados anteriormente precipitan un ataque de migraña, se activan algunas de las estructuras que hemos comentado al inicio de éste módulo encargadas de la génesis y transmisión del dolor, como el sistema trigémino-vascular. Con su activación, se suceden tres etapas características del ataque de migraña: síntomas premonitorios, aura y cefalea. Algunos pacientes presentan todas las etapas, otros solo presentan algunas. También puede pasar que un mismo paciente tenga ataques en los que presenta las 3 etapas y ataques en los que solo presenta 2 o 1 de las etapas.
“Etapas del ataque de migraña”
- Síntomas Premonitorios: Son síntomas que preceden al ataque de migraña y aparecen en al menos 1/3 de los pacientes horas antes del dolor, o incluso el día anterior. Algunos de éstos síntomas pueden ser: cansancio, dificultad para concentrarse, aumento del apetito, bostezos o retención excesiva de líquidos. La naturaleza de estos síntomas sugiere que su origen puede estar en un mal funcionamiento del hipotálamo. El hipotálamo es una región del cerebro formada por un conjunto de núcleos que controlan el equilibrio interno del cuerpo (ciclos de sueño y vigilia, control del hambre, de la temperatura….).
- Aura: El aura es el conjunto de síntomas neurológicos transitorios: habitualmente alteraciones de la visión (los más frecuentes), de la sensibilidad o del lenguaje, que pueden aparecer de forma independiente o combinados entre sí y que suelen preceder en minutos al inicio de la cefalea; aunque pueden presentarse de forma aislada, sin cefalea posterior. Hoy en día se sabe que el aura es secundaria a un fenómeno conocido con el nombre de depresión cortical propagada. Esto significa que a nivel de la corteza cerebral (sobre todo en la región del lóbulo occipital del cerebro, que es la región más posterior) se genera una onda (como un “cortocircuito”) que se propaga de atrás hacia delante a una velocidad de 3,5 milímetros por segundo generando una disfunción transitoria de las estructuras cerebrales afectadas durante la propagación.
- Cefalea: La cefalea es el síntoma principal de la inmensa mayoría de las crisis de migraña. Su carácter pulsátil se podría explicar por la activación del sistema trigémino-vascular, ya explicado anteriormente y formado por las meninges, los vasos sanguíneos y las comunicaciones con el nervio trigémino. Ésta activación del sistema trigémino-vascular da lugar a una dilatación de las arterias de las meninges (lo que puede explicar la sensación de dolor pulsátil) y a una liberación de sustancias químicas a través de las paredes arteriales, con capacidad para provocar inflamación. Estas sustancias químicas son péptidos, (como proteínas pero de menor tamaño) siendo los más implicados el péptido intestinal vasoactivo y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, los cuales provocan una reacción inflamatoria en las meninges (como una “meningitis”) denominada inflamación estéril o aséptica (ya que no es debida al ataque de bacterias ni virus).
“Mecanismos de sensibilización central y periférica”
La sensibilización se define como el proceso mediante el cual las neuronas encargadas de transmitir las respuestas de dolor (nocioceptivas) presentan un aumento de su respuesta frente a estímulos externos (hiperexcitabilidad).
La sensibilización periférica consiste en una hipersensibilidad de las neuronas sensitivas del nervio trigémino a nivel de estructuras extracraneales, tras exponerse a la inflamación meníngea estéril. Éste fenómeno podría explicar el aumento de dolor de cabeza con los movimientos cefálicos, la tos o los esfuerzos que sufren los pacientes durante un ataque de migraña. Con mínimos movimientos estas neuronas más sensibles envían señales hacia otras neuronas localizadas a nivel del cerebro que nos hacen conscientes de un empeoramiento del dolor.
La sensibilización central se refiere a la hipersensibilidad de las neuronas que están localizadas a nivel intracraneal (como aquellas que están en el núcleo del trigémino en el tronco del encéfalo) y que reciben señales y mensajes de las neuronas situadas a nivel periférico. Este fenómeno de sensibilización central podría explicar la clínica de alodinia (dolor ocasionado por un estímulo que no debería ser doloroso, por ejemplo peinarse). El riesgo de la sensibilización central es que depende de los estímulos periféricos en sus fases iniciales, aunque una vez instaurada puede continuar en ausencia de estos estímulos, por lo que se cree está más implicada en pacientes con una migraña crónica (episodios de cefalea durante 15 o más días al mes).
Últimas entradas
Contacto
C/ Fuenteventura, 4 - Plta. Baja Oficina 0.4
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Email: comunicacion@sen.org.es
Fax: +34 91 314 84 53